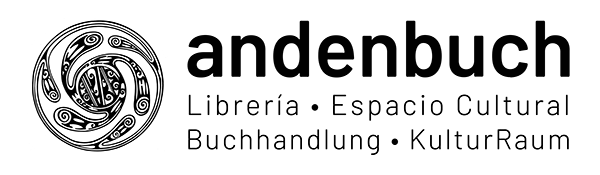Los desplazamientos son fundamentales en Desierto sonoro, la novela revelación de Valeria Luiselli. Y también lo son en la vida de la autora: nació en ciudad de México en 1983 y creció en Corea del Sur, Sudáfrica, Costa Rica e India. Volvió a México y actualmente reside en Nueva York. Escribe indistintamente en inglés y español, y en este caso, es la traductora de Desierto sonoro, que primero salió en los Estados Unidos, al castellano. Los chicos abandonados en la frontera de México con Estados Unidos es uno de los grandes temas que abordó Luiselli. En esta obra que acaba de publicar la editorial Sigilo, (en Andenbuch encuentras la edición de Sexto Piso, España) una familia se separa durante una travesía entre Nueva York y Arizona, registrando los sonidos exteriores del desierto y también las voces internas de los seres humanos.

“Supongo que todas las historias comienzan y terminan con un desplazamiento, que todas las historias son el fondo una historia de traslado”, dice Valeria Luiselli en las primeras páginas de Desierto sonoro. Todo el complejo relato que articula su última novela puede comenzar a deshilvanarse a partir de esa frase. Los desplazamientos, voluntarios o involuntarios son los que de forma paralela y perpendicular atraviesan el enorme entramado de esta historia. En sus 475 páginas esta novela narra el viaje en coche de una familia desde la ciudad de Nueva York hasta Arizona. Madre, padre y dos hijos –una de 5 y uno de 10– realizan ese desplazamiento con paradas en moteles temáticos de Elvis, hosterías que parecen embrujadas, bares y restaurantes donde los miran de costado, explorando y analizando todo el ancho y desangelado paisaje del suroeste de los Estados Unidos. Ellos son una pareja de “documentalistas sonoros” y llevan en el portaequipaje micrófonos y grabadoras con los que van a registrar el entorno auditivo para proyectos que cada uno está realizando. Los niños por su parte van en el asiento de atrás. Y desde ahí espían, escuchan, dialogan y a veces intervienen en todo aquello que el mundo adulto expresa desde las voces de sus padres, e incluso lo que llega desde el exterior por las noticias de la radio.
Se dirigen a la frontera con México donde está produciéndose un fenómeno grave. Miles de niños llegan diariamente solos, huyendo de diversas situaciones de violencia en sus países de origen e intentan entrar furtivamente en Estados Unidos donde son apresados en centros de detención y en la mayoría de los casos deportados. La mujer de esta familia, que a su vez es la narradora, indaga en esa realidad cruel y manipulada por los medios para que sea visible a la población en términos de “aliens” que llegan, indocumentados que deben irse lo más rápido posible, aunque estén pidiendo asilo, sean refugiados y su situación debiera estar amparada por la ley y la solidaridad entre países. El marido, en cambio, está más interesado en corroborar en el presente una historia que viene del pasado. Lo que se escucha alrededor de las montañas de Chiricahua, que quedan de camino, donde mucho tiempo atrás existió la Apachería, el territorio de los pueblos originarios norteamericanos. Allí vivió el mítico Gerónimo y los últimos pueblos libres de América antes de rendirse a los blancos y ser –ellos también, pero antes– desplazados a pie y confinados las reservas.
Valeria Luiselli sabe de traslados por experiencia propia. Hija del diplomático Cassio Luiselli Fernández, nació en Ciudad de México en 1983 y creció en Corea del Sur, Sudáfrica, Costa Rica e India. A los 19 años decidió volver a México a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, para recuperar, según dice, su ciudad y su lengua materna. Luego vivió en Barcelona y Madrid hasta regresar a México. En algún momento, en alguna de esas ciudades, empezó a escribir lo que sería su primer libro de ensayos, Papeles falsos (2010). A él le sucedió la celebradísima novela Los ingrávidos (2011). Luego siguieron La historia de mis dientes (2013) y el ensayo Los niños perdidos (2016). Hoy está instalada en Nueva York donde vive con su hija, su madre, su sobrina y una perra. Es, sin dudas, una de las voces más destacadas de la narrativa latinoamericana. Sus obras fueron traducidas a más de veinte idiomas y han obtenido en dos ocasiones el Los Angeles Times Book Prize y una vez el American Book Award, además de haber sido dos veces finalista del National Book Critics Circle Award. Es desde allí que responde al teléfono, pide disculpas por las demoras y cuenta que una tormenta de nieve terrible complicó su llegada al tren. Desde ese lugar su voz resuena con un acento mexicano suave y una articulación compleja y sin modismos. Hablará de su reciente novela, como otros temas que la preocupan y que entran de un modo u otro, en todo lo que escribe.
Este es un viaje a la vieja usanza, sin GPS, con grandes mapas que se despliegan en la falda de la copiloto y ráfagas de noticieros mezclados con la música de las FM que tapa la tensión que se vive adentro. Es que marido y mujer están en trance de separarse y este largo viaje es una especie de divorcio en cámara lenta, una transición de un modo de vida juntos a otro cada uno por su lado. Los recuerdos de la vida en común se superponen al malestar y la frustración de haber perdido la sintonía fina de la pareja. Mientras tanto, el afuera es acuciante y las noticias de los niños migrantes van acumulando dramatismo con el correr de los días y los kilómetros de viaje.
Hay que saber que Luiselli viene de escribir Los niños perdidos, un amargo ensayo acerca de estos niños en los tribunales donde se evalúan las circunstancias que los llevaron a migrar a Estados Unidos y se les da o no la posibilidad de quedarse. El texto está basado en el cuestionario de cuarenta preguntas con que la corte entrevista a los niños y cada una de las preguntas le dispara a la autora una reflexión sobre el significado social y político de las palabras que aparecen en el mismo cuestionario, como lo que implican en las historias de los que las responden. Si bien Los niños perdidos se publicó primero, Luiselli cuenta que comenzó la novela antes, pero decidió editar primero este texto de no ficción, para luego volver a la novela con una postura menos explícitamente combativa.
“Empecé a escribir Desierto Sonoro en el verano de 2014, durante un viaje por Estados Unidos. Ese verano se había declarado una “crisis migratoria” en la frontera México-EEUU, y empecé a tomar notas sobre la manera en que se hablaba sobre esa crisis en el interior del país. Cómo se hablaba de ello, por ejemplo, en la radio local en Oklahoma, en los periódicos locales en Arkansas, en los diners de Nuevo México. Más tarde, en 2015, trabajé como traductora voluntaria en la corte de migración, traduciendo testimonios de menores no acompañados, con el objetivo de ayudarles a conseguir un abogado que los defendiera de una orden de deportación. La novela fue creciendo a medida que Estados Unidos se fue hundiendo en el muy oscuro momento que se está atravesando todavía hoy.”
Ese crecimiento implica que al germen documental se le sumen muchas otras capas, en un juego de intertextualidades arborescente. La novela tiene una estructura singular, en la que cada capítulo responde a una de las cajas que la familia guarda en el baúl del auto. Siete cajas en total, donde al mismo tiempo que hay novelas, libros de teoría, diarios y fotografías, hay espacio para guardar aquello que se quiera documentar del mismo viaje. ¿Qué hay en las cajas? los Diarios tempranos de Susan Sontag, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, los Cantos de Ezra Pound, La carretera de Corman Mc Carthy, La tierra baldía de T. S. Eliot, El señor de las moscas de William Golding, En el camino de Jack Kerouac, 2666 de Roberto Bolaño, La Biblia, La cruzada de los niños de Marcel Schwob, La atracción del archivo de Arlette Farge, y un largo etcétera. Cada uno de estos libros toca una nota y tiene un lugar en la novela, una zona abovedada del relato donde se le hace lugar para que resuene su eco. Las travesías por el desierto, la tierra arrasada y los matrimonios arrasados, la necesidad de irse para encontrarse y la necesidad de documentar la vida para salvarla de la pérdida de sentido, para producir un subrayado más, en el conjunto de lo sensible. Por la noche la narradora toma un libro y lo hojea, o recuerda el momento en que lo leyó, o alguna circunstancia lo trae a colación. Entonces, esos otros libros también dicen algo.
A veces, es el mismo paisaje el que los hace hablar. Las fotos de Los americanos de Robert Frank o Immediate Family de Sally Mann que también están en las cajas del baúl, son imágenes que se superponen a otras imágenes, distintos tiempos que dialogan en esta novela tan palimpséstica como la vida. Durante el mismo viaje el niño cumple diez años y recibe de regalo una cámara Polaroid. ¿Para qué sirve?, pregunta. Para documentar, le responde su madre. ¿Y qué es documentar? “Solo es una forma de añadir una capa más, una pátina, a todas las cosas que ya están sedimentadas en una comprensión colectiva del mundo.” Estos documentos cuadrados aparecen en el final del libro, como una prueba, un tesoro, una escritura más de ese viaje. La narradora dice: “Se concentra en la autopista que se extiende ante él como si estuviera subrayando una frase larga en un libro muy difícil.” Viajar parece ser leer el paisaje y también escribir en él».